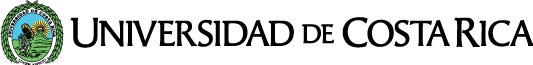Sobre la (in)visibilidad de la violencia obstétrica en Costa Rica
Por Mário JDS Santos, https://orcid.org/0000-0002-4804-1843
Iscte - Instituto Universitário de Lisboa, CIES-Iscte, Lisboa, Portugal
En mis primeros días en San José, he leído un poco sobre la historia de Costa Rica, sobre su cultura, sobre algunos de los marcos tenidos como fundacionales del feminismo costarricense (Arguedas Ramírez, 2019). Hay una necesaria simplificación de la historia para que se pueda contar. Pero, ¿por qué se simplifica? ¿qué elementos son abreviados o cortados y remetidos al olvido? El nacimiento, lo más común y compartido de los eventos que se inscriben en la experiencia de ser humano, tan común que desaparece de la historia. Siempre se ha nacido, y la ubiquidad de la experiencia la invisibiliza. El primer reto de mi pasantía: estudiar algo que aparentemente no se reconoce como una cuestión y como una realidad merecedora de estudio, incluso en Costa Rica (Arguedas Ramírez, 2016). El segundo desafío: mirar con los lentes adecuados la realidad para que se hagan visibles los mecanismos discretos que producen y reproducen violencia en el contexto de salud materna y perinatal.
En mi primer día en la Universidad de Costa Rica (UCR) y en el Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM), queda clara la relevancia actual de los estudios de género en Costa Rica y su potencial crecimiento. Después de los logros feministas fundamentales del siglo XX, aumentan los territorios que necesitan de intervención, rumbo a un futuro más equitativo y justo para todas las personas. Una prospección sucinta de las publicaciones en Estudios de Genero de Costa Rica de los últimos cinco años desvela 10 temas principales: (1) derechos sexuales y reproductivos, con un enfoque particular en el derecho al aborto, (2) brecha de género, (3) mujeres en la política, (4) mujeres en la ciencia, (5) trabajo de la mujer, (6) feminismo como movimiento social, (7) discriminación, violencia de género y femicidio, (8) maternidad y no maternidad autoelegida, (9) lenguaje inclusivo de género, (10) impacto de la pandemia COVID-19 en las mujeres (M. Rivera Vargas, comunicación personal, 22 de enero de 2025).
La mirada feminista hacia el nacimiento y la experiencia de las personas con sus procesos de parto, aunque no es inexistente, tiene poca expresión. Además, la historia sobre el parto como experiencia no es un proyecto que se encuentra suscrito dentro o fuera de los estudios género ni de los estudios feministas. Este proyecto es un proceso transversal, dentro y fuera de la academia.
¿Tenemos preparación como sociedad para verdaderamente mirar hacia el parto y dejar de ocultar sus procesos, sus experiencias, sus incomodidades y, sobre todo, la ubiquidad de su violencia? ¿Para profundizar lo que las personas y las familias quieren para su parto? La respuesta rápida es no.
Se han logrado importantes cambios en Costa Rica en los últimos años con la implementación (aunque en curso) de la ley 10081 y otros documentos normativos. Todavía la implementación no es uniforme entre instituciones costarricenses, ni tan poco se han erradicado todas las formas de violencia obstétrica. Por supuesto eso conduce frecuentemente a búsquedas de las familias, con sus propios recursos, soluciones más individualizadas, probablemente en el sistema privado, abriendo otras posibilidades y dando espacio a otros modelos. Pero sabemos este es un movimiento que transitoriamente hace más grandes y visibles las desigualdades. ¿Cómo influye ese apelo de cariz neoliberal en el presente y en el futuro de los servicios públicos de atención al parto? Y ¿no están también involucradas la mayoría de las personas que utilizan los servicios de salud materna, para quien las formas sutiles de violencia obstétrica son invisibles, ahora son camufladas de ayudas y cordialidad? No podemos exigir a las mujeres y a las familias que sean responsables de este cambio. Por lo menos, no solas. No se puede responsabilizar de una cosa más a las mujeres como grupo.
Lupton (1994), sobre las alternativas al sistema convencional de salud, mencionaba cómo las personas usuarias de servicios de salud tienden a sustituir un sistema normativo por otro, una autoridad por otra, en lugar de de cuestionarse y abolirse el sistema de sumisión a una autoridad y verdaderamente desarrollar procesos más auténticos de incorporación y subjetividad. En el parto, la búsqueda por una alternativa no violenta refleja bien este proceso de emancipación de la mujer gestante, entretejiéndose con las nuevas figuras de autoridad en el escenario obstétrico que validen las reivindicaciones de las mujeres y familias, para que al mismo tiempo sean tomadas en cuenta como autoridades también por sus pares. Algunos ejemplos históricos son Leboyer y Lamaze, Michel Odent, o Marsden Wagner, a quien se les reconoce como una autoridad proveniente de su educación médica formal.
Recientemente tenemos otros ejemplos cercanos y tangibles. Algunos de ellos también legitimados por su formación académica, también educadoras perinatales y doulas, con una representación relevante y crecente en Costa Rica. Todavía, su legitimación académica o científica no es tan evidente para familias y profesionales en el área de la salud y probablemente también por eso son más rechazadas y cuestionadas. ¿Podremos hablar de este fenómeno expansivo como parte de un proceso emancipatorio en curso, con la apropiación de una subjetividad e incorporación efectivas en el parto, o será solamente un reflejo de una sustitución de un sistema normativo por otro, con una búsqueda por nuevas autoridades externas? Wagner (2001), refiriéndose al papel de profesionales de parto en la humanización, notaba que la necesidad de cambiar la atención al nacimiento no es evidente para los y las profesionales de parto porque están adentro del sistema de formación y de práctica. Tal como los peces que están adentro del agua y no la consiguen ver. Lo anterior es también un argumento utilizado muchas veces para fundamentar la necesidad de que las mujeres y las familias se movilicen, eligiendo y exigiendo modelos de atención nuevos y más humanizados. Sin embargo, ¿a quién se le ofrece la posibilidad de esta autoridad personal, aunque sea por intermedio de una doula? ¿Y a quién no se le ofrece todavía? ¿Cómo se accionan mecanismos de autoridad personal, agencia individual y autodeterminación cuando la persona podrá no tener esos recursos, no solamente económicos, pero también de conocimiento? ¿Como se democratiza, descoloniza y se universaliza la lucha por los derechos reproductivos en el parto y ¿cómo se lucha contra la violencia obstétrica?
De hecho, en la primera mitad de mi pasantía en Costa Rica, tuve la oportunidad de leer documentos relevantes, consultar estadísticas, hablar y entrevistar a varias personas – incluyendo académicas en Estudios de Género y en Enfermería, enfermeras obstetras de un hospital, gestoras de servicios y de programas de salud, doulas y otras profesionales independientes – y también he visitado y observado un servicio de maternidad y sala de partos de un hospital y una escuela de enfermería. En todo ese recorrido etnográfico es evidente un reconocimiento sobre la necesidad de hacer cambios desde adentro en la estructura del sistema de atención al parto, sobre todo en el sistema público, en la enseñanza y entrenamiento, en los documentos normativos y en las prácticas profesionales. Pero queda también más clara la persistencia a los retos para que estos cambios se den de una forma más generalizada, efectiva y consolidada, y no tan dependiente de los contextos y de la voluntad individual de algunas personas más visionarias o combativas.
Reconociendo las dimensiones estructurales de la violencia obstétrica (Sadler et al., 2016), hay que lograr un análisis más profundizado de las interacciones y relaciones interpersonales en el parto y más allá, cuestionando cómo se construye un sistema de atención al parto que sigue naturalizando aspectos menos visibles de la violencia obstétrica, donde la violencia se construye simbólica y concretamente, en la enseñanza y en la práctica clínica, como algo inevitable.
Referencias
Arguedas Ramírez, G. (2019). Feminismo en Costa Rica: Contexto, perspectivas y desafíos. Análisis, 2, 1-11. https://library.fes.de/pdf-files/bueros/fesamcentral/15689.pdf
Arguedas Ramírez, G. (2016). Reflexiones sobre el saber/poder obstétrico, la epistemología feminista y el feminismo descolonial, a partir de una investigación sobre la violencia obstétrica en Costa Rica. Revista Solar, 12(1), 65–89. https://doi.org/10.2307/j.ctvtxw1wh.31
Lupton, D. (1994). Medicine as Culture. Illness, Disease and the Body in Western Societies. Sage.
Sadler, M., Santos, M. JDS, Ruiz Berdún, D., Rojas, G. L., Skoko, E., Gillen, P., & Clausen, J. A. (2016). Moving beyond disrespect and abuse: addressing the structural dimensions of obstetric violence. Reproductive Health Matters, 24(47), 47–55. https://doi.org/10.1016/j.rhm.2016.04.002
Wagner, M. (2001). Fish can't see water: the need to humanize birth. Int J Gynaecol Obstet. 75(S1), 25-37. https://doi.org/10.1016/S0020-7292(01)00519-7